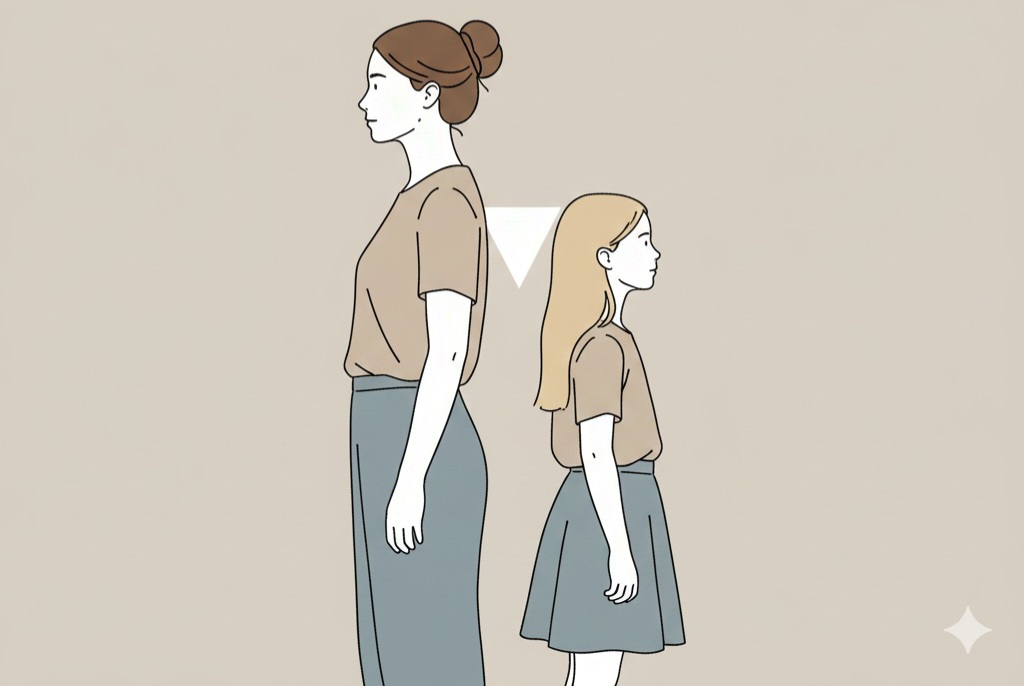
La función puesta a prueba.
En la clínica, es frecuente el encuentro con madres que llegan al consultorio habitando un estado de derrumbe subjetivo. No se trata simplemente del cansancio acumulado por la crianza, sino de un agotamiento moral y psíquico. Se presentan atravesadas por el impacto de diagnósticos que, si bien intentan nombrar un malestar, muchas veces terminan por cristalizar el conflicto vincular, dejando a la madre en una posición de intemperie.
Recientemente, una paciente trae al consultorio, la angustia de convivir con su hija de 13 años, diagnosticada con Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD). Su relato, marcado por la urgencia y el llanto, describía una cotidianidad transformada en un territorio de pura hostilidad: negativas sistemáticas, provocaciones que desarticulan cualquier intento de palabra y una sensación de rechazo que parece no dar tregua. En este escenario, la maternidad, lejos de ser ese lugar de investidura y sostén, aparece fragmentada por la impotencia.
Esta madre no presenta quejas o enojo hacia la adolescente; llega rota, desarmada. Su interrogante principal no apunta al síntoma de la hija, sino interpelando a su propia función o estructura: “¿Dónde fallé?”. Aquí, la responsabilidad se vive como un peso absoluto que obtura la posibilidad de pensamiento. Cuando el comportamiento del hijo se vuelve una oposición constante, el diagnóstico deja de ser una categoría clínica para convertirse en una herida abierta en el narcisismo materno.
El diagnóstico como espejo y como muro
El llamado Trastorno Oposicionista Desafiante suele ser recibido por los padres como una sentencia sobre su eficacia. En la adolescencia, donde la construcción de la identidad requiere necesariamente de una cuota de oposición a las figuras de autoridad, el diagnóstico de TOD extrema esta tensión. Para la madre, es sumamente complejo no leer el desafío como un rechazo personal o un ataque a su amor. El síntoma del hijo es capturado por la subjetividad materna, y metabolizado como un fracaso propio.
En este punto, es vital intervenir sobre el ideal de la "madre omnipotente". La cultura insiste en una maternidad capaz de resolverlo todo mediante la presencia y el afecto incondicional, una premisa que, frente a la patología o la disrupción conductual, se vuelve una trampa. El cuerpo y la mente de la madre quedan en el centro de un fuego cruzado: es ella quien siente que “no alcanza”, quien no logra descifrar el código para desactivar el conflicto.
Sin embargo, la clínica nos enseña que el desafío no es necesariamente un mensaje de odio hacia la madre. Muchas veces es la manifestación —desorganizada y dolorosa— de un sujeto que no encuentra otros recursos para lidiar con su propio malestar, sus impulsos o sus límites. La oposición es un grito que, aunque dirigido a la madre, habla del mundo interno del hijo.
El duelo necesario y la restitución del lugar
Maternar en estas condiciones exige un proceso de duelo doble: el de la "hija imaginada" (aquella que aceptaba el lazo con armonía) y el de la propia "omnipotencia materna". Aceptar que existen zonas del padecimiento del hijo que escapan a la voluntad o al amor de la madre no es una renuncia; es un acto de salud. Es la condición necesaria para dejar de ser el "blanco" del síntoma y empezar a ser una observadora capaz de acompañar.
Este movimiento clínico implica, fundamentalmente, rescatar la posición de la mujer allí donde la madre ha quedado capturada por el conflicto. A menudo, el síntoma del hijo es tan voraz que termina por sepultar la identidad de la mujer, reduciéndola exclusivamente a su función de cuidado. Recuperar un espacio propio —un deseo, un proyecto o un interés que no pase por la maternidad— no es un acto de egoísmo, sino una intervención necesaria. Al devolverle a la mujer su soberanía, le quitamos al síntoma del hijo el poder absoluto de devastarla. Se trata de recordarle a la paciente que, aunque el vínculo hoy sea un campo de batalla, su existencia no empieza ni termina en ese conflicto.
Una mirada clínica
El trabajo terapéutico no busca únicamente "corregir" las conductas disruptivas, sino permitir que la madre deponga la carga de ser la única garante del bienestar de su hija. Al alivianar la responsabilidad absoluta, se abre un espacio para restituir algo del lazo que no esté mediado exclusivamente por la sensación de derrota.
La consulta psicológica ofrece ese lugar de resguardo donde la maternidad herida puede ser nombrada y alojada, permitiendo que la madre no se pierda a sí misma en el intento de sostener un vínculo que duele.
Para seguir pensando: ¿Cómo es posible sostener el lugar de madre, cuando el vínculo se vive como un rechazo constante, sin que esto devaste la identidad de quien materna?